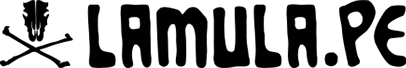De la sangre noble a la obediencia cristiana
Ingeniería pedagógica y aculturación en la élite indígena del Perú colonial
“El colonialismo no solo impuso un sistema político y económico, sino también un sistema educativo diseñado para reproducir la dominación cultural.”
En el Perú virreinal, la educación de los hijos de las élites indígenas no respondió a una preocupación pedagógica moderna, sino a un proyecto profundamente político y religioso. Bajo la administración de la Compañía de Jesús, los colegios del Príncipe y San Borja —fundados en 1618 y 1621 respectivamente— se convirtieron en espacios estratégicos desde los cuales se intentó moldear a una nueva generación de indígenas capaces de integrarse al orden colonial sin subvertirlo. La intención no era borrar la condición indígena, sino encauzarla dentro de los límites permitidos por la república cristiana. A través de la formación doctrinal, moral y disciplinaria, se procuraba transformar al curaca heredero en un sujeto letrado, católico, y útil a la administración virreinal. Así, la educación impartida en estos colegios respondía a una lógica de conversión y domesticación, de “hacer de bárbaros hombres”, como lo expresaban sin eufemismos los documentos oficiales.
Este proceso no se limitaba a la enseñanza de las letras. Lo que se pretendía inculcar era un modo de vida, una nueva forma de habitar el mundo en clave cristiana. Según los reglamentos internos, retomados en 1619 y basados en la tradición educativa de la Compañía, los niños debían ser instruidos no solo en la doctrina católica, sino también en la llamada “policía cristiana”, concepto que incluía hábitos de higiene, conducta, urbanidad y obediencia. José de Acosta, uno de los principales pensadores de la evangelización, afirmaba que era necesario “curar el veneno de la perversa costumbre con el antídoto de otra costumbre”. Para ello, los estudiantes eran separados de su entorno social: se les prohibía jugar con niños negros o indígenas no educados, no podían salir sin permiso, y estaban sujetos a una vigilancia estricta. Cada aspecto de su vida era regulado: debían comer con plato propio, usar manteles y servilletas, dormir en camas individuales con sábanas, rezar antes de acostarse, y mostrarse respetuosos con las jerarquías del orden colonial, sabiendo cómo comportarse ante la mención del Rey o del Papa. El objetivo no era meramente disciplinar, sino reconfigurar la subjetividad indígena a través del cuerpo, el lenguaje y la fe.
En materia de lectura y escritura, los colegios implementaron métodos cuidadosamente diseñados. Se utilizaban cartillas que combinaban el alfabeto con contenidos doctrinales, permitiendo un aprendizaje simultáneo de la lengua y la religión. En Lima, gracias a la imprenta instalada por Antonio Ricardo en 1584, comenzaron a circular catecismos y manuales básicos de instrucción cristiana destinados a los indígenas. Sin embargo, el acceso a materiales más avanzados estuvo restringido por el control colonial sobre la imprenta. En cuanto al aprendizaje de la escritura, se introdujo el método del maestro Pedro Díaz Morante, quien en su obra Nueva arte de escrevir (1615) propuso un sistema progresivo que garantizaba rapidez y elegancia en el trazo. Sus modelos caligráficos contenían frases de contenido moral y religioso, reforzando así la dimensión ética de la enseñanza. La escritura no era solo una técnica, sino un acto de interiorización del orden cristiano. Este enfoque dio resultados visibles: hacia 1724, el escribano del cabildo de Cuzco certificó que las planas escritas por los “indiecitos caciques” podían servir de muestra para otros aprendices, destacando no solo su destreza caligráfica, sino también la eficacia del sistema jesuita de enseñanza.
Ahora bien, el objetivo de esta educación no era asimilar totalmente al indígena al modelo español. Por el contrario, se buscaba mantener una diferencia regulada, un mestizaje funcional que permitiera identificar al indígena educado como una figura intermedia, subordinada, pero integrada. En este sentido, se les permitía conservar algunos elementos culturales compatibles con la doctrina católica. Sus trajes y comidas eran una mezcla de lo indígena y lo europeo, marcando así una frontera simbólica entre ellos y los demás colegiales. Al otorgarles el estatus privilegiado de colegiales, se reforzaba su lealtad al virreinato, al tiempo que se establecía una distancia respecto a sus propias comunidades.
Todo este entramado educativo revela que la formación de las élites indígenas no fue un simple gesto de inclusión, sino parte de un dispositivo de control y transformación cultural. Los colegios de caciques no buscaron educar ciudadanos libres ni formar líderes autónomos, sino moldear súbditos obedientes, dóciles al poder virreinal y a la Iglesia. Se trataba de una pedagogía del disciplinamiento que, bajo el ropaje de la evangelización, procuraba redefinir la identidad indígena dentro de los márgenes aceptables para el sistema colonial. A través de la escritura, la moral, la disciplina y la vigilancia, se buscó fabricar un indígena letrado pero sumiso, culto pero obediente, un sujeto colonizado no solo en el cuerpo, sino también en el alma.
Referencias bibliográficas
Acosta, J. de. (1984). Historia natural y moral de las Indias. México: Fondo de Cultura Económica. (Original publicado en 1590)
Díaz Morante, P. (1615). Nueva arte de escrevir inventada con el favor de Dios. Madrid: Imprenta Real.
Estenssoro, J. C. (2003). Del paganismo a la santidad: La incorporación de los indios del Perú al catolicismo, 1532–1750. Lima: Instituto Francés de Estudios Andinos.
Inca, G. (1923). Comentarios reales de los Incas. Madrid: Librería General de Victoriano Suárez. (Edición basada en el original de 1609)
Lavallé, B. (1999). Las promesas ambiguas: Ensayos sobre el criollismo colonial en los Andes. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.
Muro Orejón, A. (1975). Los caciques del Perú y su lucha por la nobleza indígena. Sevilla: Escuela de Estudios Hispano-Americanos.
O’Phelan Godoy, S. (1988). Un siglo de rebeliones anticoloniales: Perú y Bolivia, 1700–1783. Cusco: Centro Bartolomé de Las Casas.
O’Phelan Godoy, S. (1995). El curaca, el cacique y el cabildo en los Andes. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.
Redondo, A. (1996). La lengua y la imprenta: el control del saber en el Siglo de Oro. Madrid: Ediciones del Laberinto.
Torre Revello, J. (1940). La imprenta en Lima (1581–1824). Buenos Aires: Instituto de Investigaciones Históricas.
Torre Revello, J. (1960). La imprenta en el virreinato del Perú. Buenos Aires: Academia Nacional de la Historia.
Vargas Ugarte, R. (1941). Historia de la Compañía de Jesús en el Perú. Vol. II. Lima: Imprenta Santa María.
Vargas Ugarte, R. (1948). Historia de la Compañía de Jesús en el Perú. Vol. III. Lima: Imprenta Santa María.